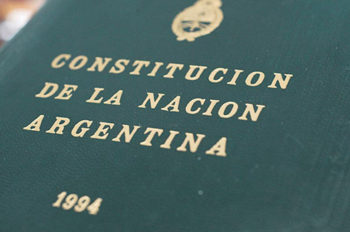DISCURSO DEL DR. FERNANDO POLACK, MÉDICO E INFECTÓLOGO Y DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN INFANT DURANTE LA ENTREGA DEL GRAN PREMIO DE HONOR 2020.
Gracias, muchísimas gracias a Adepa.
Cuando recibí esta invitación tan generosa de decir unas palabras en el acto, inmediatamente me vino a la memoria cómo el periodismo y los medios, han atravesado mi vida desde muy chiquito y pensé que, quizás, en vez de hablarles de coronavirus sería más interesante devolverles una mirada del otro lado del espejo, de cuando yo era mucho chiquito en los años sesenta y setenta.
Mi papá se levantaba a la mañana para leer La Nación y yo me levantaba a desayunar con él. Después, a las ocho de la noche llegaba a mi casa “La Sexta” de La Razón, que los domingos traía los títulos de los partidos de fútbol que yo copiaba prolijamente en unas hojas y se las vendía a mi abuela y a mis tías para comprarme golosinas.
Mi familia es de Entre Ríos, mi abuelo tenía un pequeño campo y nosotros pasábamos los veranos allí. Los diarios de la Capital Federal llegaban a Entre Ríos los martes. Por lo tanto, yo que siempre fui fanático del fútbol me enteraba los martes a la mañana de los resultados de los partidos y siempre me acuerdo de los viajes en camioneta con mi papá, 30 kilómetros de ripio para saber cómo habían sido los resultados de River, esperando desesperadamente hacerme de los diarios de la mañana para saber todos los detalles de Labruna como director técnico, y de Alonzo y de Moreno.
De adolescente me acuerdo exactamente de estar en el subte mirando las manos de la gente que viajaba conmigo manchadas de tinta, con la aparición reciente de Página 12, leyendo cada una de las 12 páginas, buscando anunciantes. Papá siempre decía que si no tenía anunciantes el diario no podría persistir. Así que evidentemente toda mi vida en Argentina estuvo acompañada por los medios.

Me fui a Estados Unidos como escuchaban recién, en el año 91, y todas las semanas mi madre me enviaba el resumen semanal de La Nación, al que mi abuela había agregado el resumen de la semana de Clarín, que era la manera de estar en contacto con la Argentina cuando no había internet y cuando un llamado telefónico por ahí estaba alrededor de cincuenta dólares. Por lo tanto, para mí, dos días enteros con la Argentina eran los días que yo recibía y leía los resúmenes semanales de lo que pasaba en nuestro país.
En el año 95 o principios del 96 aparecen, junto con mi hijo mayor, los diarios digitales. Con la aparición de internet, los diarios empezaron a ser accesibles para mi todos los días y me acuerdo la fuerte sensación de que iba a estar acompañado de ahí en adelante, todos los días, mientras viviera en el extranjero.
Es muy difícil para quien no vivió en el extranjero, imaginar la potencia que tienen los medios de comunicación de nuestro país con todos los expatriados. Conozco un montón de expatriados y no conozco ninguno que no abra todos los días los sitios digitales de su diario favorita para mantenerse informado, más allá de cuán amigo o enemistado esté con nuestro país, más allá de cuanto extrañe o resiente haberse tenido que ir. Los diarios son un cordón que nos une con Argentina y realmente creo que, quizás, el último que se rompe si alguien decide no tener vínculos con nosotros. Yo conozco gente de treinta y cuarenta años que vive en el exterior que nunca dejan de abrir el diario a la mañana y siempre están comentando algún tema que encuentran en el medio.
Desde el año 2013 empezamos en la Fundación Infant. Yo viajé durante muchos años, hasta el 2017, como Profesor de la Universidad John Hopkins y Vanderbilt en Estados Unidos y tuve contactos intermitentes, pero que continuamente se fueron dando, tanto como con los diarios de capital como los del interior, tuve la suerte de conocer a la gente de periodismo en Salta con un acabado conocimiento del dengue; interactuar con el periodismo de Mendoza cuando trabajamos con los hospitales en planes de banco de leche; a discutir los temas de vacunación con el periodismo de Tucumán; distintos proyectos contra la bronquiolitis con el periodismo de Misiones; e infinitas veces con Rosario, con el interior de la Provincia de Buenos Aires y quedar asombrado por el conocimiento y la calidez de la gente que se comunicó con nosotros.
En el año 2014 la Revista de La Nación publicó una tapa en la que yo aparecía sin ninguna de las canas que tengo ahora y decía “El médico del año” o “El médico del futuro”, y es aún hoy esa tapa que está casualmente suelta en la mesita ratona del living de la casa de mi padre, que siempre, como distraído, a cada invitado le dice “¿viste eso?” y ya llevamos como siete u ocho años, no se, mucho tiempo. Y eso fue extendiéndose hasta hoy, en este tiempo fuera del tiempo que estamos viviendo que es el Covid, donde obviamente se ha redefinido mi comunicación con la prensa, y espero que sea temporal porque espero que el Covid sea temporario para todos nosotros.
Creo que el Covid también ha puesto patas arriba el paradigma de comunicación en el cual los científicos siempre buscàbamos comunicarnos con la prensa y hoy es la prensa la que busca comunicarse con científicos, lo que plantea hoy un dilema bastante grande porque los tiempos de la ciencia y los tiempos de la prensa son francamente distintos. La biología va muy despacio para los tiempos de la prensa y, por lo tanto, muchas veces tiene que generar noticias a un ritmo que es inusual y probablemente contranatural para la evolución de los proyectos biológicos. Eso ha llevado a lo largo de la pandemia, ejemplos sobran, a numerosos bateristas que se han disfrazado de violinistas, han tenido que declarar que la hidroxicloroquina era la solución en Francia y otras tantas aventuras en la que terminamos todos embarcados por esta situación tan inusual.
Pero hoy se conversa de la inmunidad de rebaño, del R0, anticuerpos, proteínas virales, en la tintorería, en la verdulería, en cada casa, y se entablan discusiones que solamente entablábamos de políticos o partidos de fútbol. Yo creo que es la prensa la que es el principal comunicador para que la ciencia se haya vuelto relevante en el país y en el mundo, y es la prensa, de alguna manera, la que permite que el trabajo nuestro se conozca, que se valore, y así como nosotros, como el de tantos otros grupos que trabajan muy duro para que este problema se solucione.
La biología, lamentablemente, es inexorable, y nos ha dado en esta ocasión, un panorama de nuestras fortalezas y debilidades como sociedad. Ojalá que a partir de esta experiencia aprendamos a ser mejores y consigamos enfrentar los desafíos futuros de manera más eficaz. Evidentemente el mundo ha sido desbordado por el coronavirus y, a pesar de eso, once meses más tarde, tenemos ya dos vacunas efectivas para hacerle frente.
Yo quería agradecer a Adepa y a la prensa por lo amable y considerada que ha sido conmigo y con todo nuestro grupo durante todo este tiempo; por lo receptiva que ha sido a nuestro mensaje, y agradecer también a los periodistas, en las personas de tres periodistas; Fabiola Czubaj, de La Nación, que desde hace más de quince años refleja, incansablemente, cada trabajo nuestro en prematuros extremos, nuestros bancos de leche en el Chaco, nuestras campañas contra la mortalidad infantil en el Gran Buenos Aires, nuestro trabajo de Dengue con las comunidades en Salta. A Omar Lavieri, que fue instrumental en muchos de nuestros desarrollos este año, ayudándonos a contactarnos en distintos lugares para poder impulsar el programa de plasma en el que hemos trabajado y anunciado hace algunas semanas. Y a José Crettazz, un amigo de la casa que ha sido siempre un consejero muy útil. Con ellos, quiero agradecerle a todos. Si hiciera la lista tomaría toda la reunión.
Quiero desearles felices fiestas y felicitaciones.