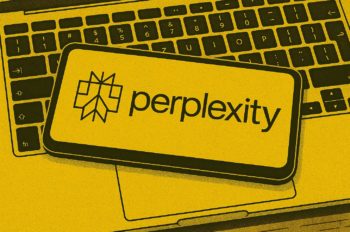En el marco del Proyecto sobre la sustentabilidad de la industria de medios en Argentina realizado por ADEPA, en colaboración con IFPIM, se realizó un ciclo de webinarios que reunió a especialistas internacionales y locales para analizar la intersección entre los medios de comunicación, las plataformas digitales y los motores de inteligencia artificial.
El ciclo contó con 4 encuentros virtuales entre los meses de junio y julio de 2025, en los cuales se examinó el estado de la propiedad intelectual y la defensa de la competencia en el entorno digital en relación a la industria de medios, y nos permitió conocer y analizar aprendizajes de experiencias globales que enriquecen el debate legislativo y regulatorio en Argentina.
Entre los temas clave del ciclo, estuvieron: 1. Medios, plataformas y motores de inteligencia artificial, 2. Propiedad intelectual y defensa de la competencia, y 3. Experiencias globales para el escenario argentino.
Primero, en relación al tema medios, plataformas y motores de IA, se examinó cómo las plataformas digitales y los sistemas de inteligencia artificial están transformando la producción, distribución y consumo de contenidos informativos. Además, se discutieron los desafíos que enfrentan los medios tradicionales frente a algoritmos de recomendación y modelos de negocio basados en datos, así como las oportunidades para crear colaboraciones innovadoras que garanticen la viabilidad y diversidad del ecosistema mediático.
Segundo, en cuanto a la propiedad intelectual y defensa de la competencia se analizó el marco legal que protege los derechos de autor y regula la competencia en el mercado digital, evaluando el equilibrio entre la titularización de contenidos y el poder de negociación de las grandes plataformas. Asimismo, se debatieron casos emblemáticos de litigios contra motores de búsqueda y redes sociales, explorando estrategias para asegurar tanto la remuneración justa de los creadores como la libre competencia.
Finalmente, ambos temas se mostraron a través de las diversas experiencias globales para lo que se presentaron los casos de Estados Unidos, Europa, Australia, Sudáfrica, Brasil y Chile, ilustrando cómo distintos marcos regulatorios han abordado estos desafíos. El objetivo fue extraer buenas prácticas y lecciones aprendidas que puedan adaptarse al contexto legislativo y de políticas públicas de Argentina.
Los webinarios contaron con la participación de legisladores nacionales e internacionales, asesores parlamentarios, referentes del poder judicial y de la academia, representantes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y de asociaciones de medios globales y de América Latina.
Caso Estados Unidos
El Caso Estados Unidos contó con varios expertos que se reunieron para analizar el escenario regulatorio de las plataformas tecnológicas en dicho país, poniendo especial foco en los juicios antimonopolio contra Google y el contexto político que marcó la era Trump en materia de regulación digital. Las oradoras del webinar fueron Virginia del Águila, abogada especializada en derecho de la competencia y socia de BRYA Abogados; Anya Schiffrin, directora de la especialización en Tecnología, Medios y Comunicaciones de la Universidad de Columbia; y Danielle Coffey, presidenta y directora ejecutiva de News/Media Alliance, organización que nuclea a más de 2,000 medios estadounidenses.
Durante la charla, se ofreció una mirada comparada sobre los desafíos que enfrentan los medios ante el avance de las plataformas, la urgencia de proteger la propiedad intelectual en el ecosistema digital y la posibilidad de que estos debates también repercutan en Argentina.
El formato fue híbrido: parte de la audiencia participó de forma virtual, mientras que un grupo de invitados —entre ellos los diputados Martín Yeza y Juan Brügge, el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Eduardo Montamat, el titular de la Dirección Nacional de Derechos de Autor Walter Waisman, y otros asesores y referentes del ámbito político, judicial y mediático— asistió presencialmente en la sede institucional de ADEPA.
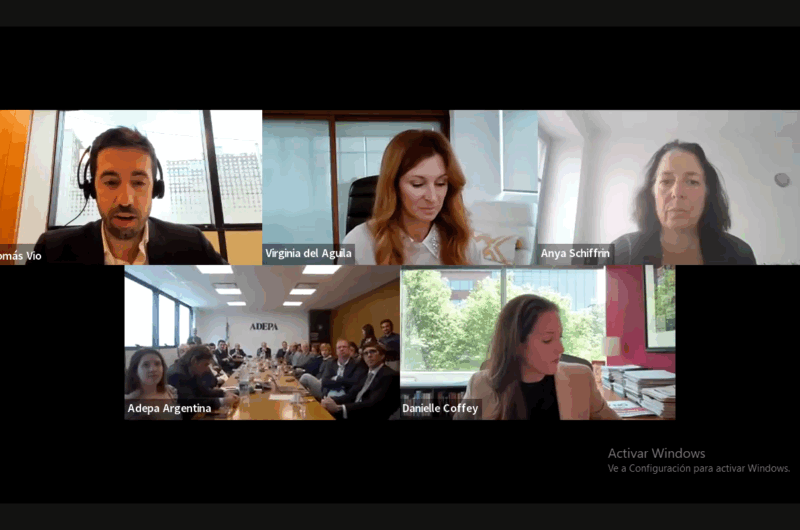
Virginia del Águila abordó en detalle dos juicios recientes en los que Google fue hallado culpable de prácticas monopólicas en Estados Unidos: uno iniciado por el gobierno de Trump (demanda Search), centrado en el dominio de los buscadores, y otro impulsado por la administración Biden (demanda Ad-Tech), enfocado en el ecosistema de la publicidad digital. Ambas resoluciones representaron hechos sin precedentes en dos décadas, con el respaldo de los dos grandes partidos políticos estadounidenses.
En el primer caso, el Departamento de Justicia logró demostrar que Google consolidó su supremacía cerrando acuerdos de exclusividad con fabricantes como Apple y Samsung, lo que le permitió bloquear a la competencia y recabar información clave de los usuarios.
En el segundo, se evidenció el control casi total de Google sobre toda la cadena de valor de la publicidad digital, recibiendo hasta un 30% de las ganancias por cada dólar invertido en anuncios.
Como medidas correctivas, el gobierno de Estados Unidos propuso tres acciones para reducir el poder monopólico de Google y fomentar la competencia en el sector tecnológico:
La primera fue obligar a Google a dividirse en empresas más pequeñas, separando servicios importantes como Chrome (el navegador web) o Android (el sistema operativo de celulares), de modo que compitan de manera independiente y no se beneficien injustamente de formar parte del mismo grupo.
En segundo lugar, prohibir la auto-preferencia, es decir que Google favorezca sus propios productos en sus plataformas, por ejemplo, mostrando primero sus propios servicios en los resultados de búsqueda en vez de los de la competencia.
En tercera instancia, restringir la firma de contratos en los que Google pague a otras empresas para que sus servicios sean los únicos ofrecidos o preinstalados, limitando así la elección de los consumidores.
En conjunto, estas medidas están diseñadas para que los consumidores tengan más opciones, evitar abusos de poder en el mercado digital y promover una competencia más justa.
Del Águila destacó que estos procesos judiciales legitiman la acción de otros países, entre ellos Argentina, para regular y buscar respuestas estratégicas ante el poder de las grandes plataformas tecnológicas. Además, defendió la importancia de fortalecer la acción colectiva del periodismo, a través de la sindicalización o la agrupación de editores.
Por su parte, Anya Schiffrin exploró distintas experiencias internacionales sobre la compensación económica a los medios por el uso de su contenido en plataformas. Señaló que, a pesar de las reticencias de las plataformas en cuanto a la transparencia sobre los ingresos generados con noticias, diversos estudios afirman que adeudan sumas millonarias a los medios, citando ejemplos concretos en Suiza y Estados Unidos.
Schiffrin destacó especialmente el modelo australiano, donde una ley sancionada en 2021 obligó a las plataformas a negociar con los medios y, en caso de desacuerdo, someterse a un arbitraje estatal, logrando acuerdos sustanciales, particularmente con Google, que alcanzaron hasta 125 millones de dólares australianos en compensaciones. Otros países, como Canadá, Sudáfrica y algunos estados de Estados Unidos, están siguiendo el ejemplo australiano con legislaciones similares.
Asimismo, la especialista advirtió que las amenazas de retirada de servicios por parte de las plataformas suelen ser infundadas, ya que existen alternativas como el impuesto digital, que podría imponer mayores cargas fiscales en caso de negativa a negociar con los medios.
Finalmente, remarcó la necesidad de regulaciones colectivas, especialmente en Latinoamérica, para reclamar una retribución justa por el contenido y subrayó que existen oportunidades para negociar también con compañías tecnológicas como OpenAI.
Danielle Coffey, por su parte, hizo hincapié en que el periodismo enfrenta un momento crucial frente a las plataformas tecnológicas. Alertó sobre el desequilibrio entre los que crean contenidos informativos y quienes los monetizan sin autorización ni compensación justa, y valoró el antecedente regulatorio de Australia, aunque reconoció que la eficacia fue desigual en plataformas como Meta.
Coffey también enfatizó el impacto de la inteligencia artificial en el ecosistema mediático: denunció que las plataformas utilizan grandes cantidades de contenido periodístico para entrenar modelos de IA sin consentimiento ni pago, lo que no solo representa una pérdida económica sino que disminuye el tráfico y la visibilidad de los medios profesionales.
Para concluir, Coffey subrayó la importancia de la unidad del sector mediático para exigir que se reconozca y remunere adecuadamente el valor del contenido informativo, defendiendo la necesidad de proteger el trabajo periodístico en medio de profundas transformaciones tecnológicas.
Casos Europeos
La segunda sesión centró la discusión en el complejo escenario que enfrentan los medios europeos frente al avance de las plataformas tecnológicas y la inteligencia artificial. Europa fue presentada como un escenario clave y un auténtico laboratorio para anticipar los desafíos y soluciones del periodismo en la era digital, destacando marcos regulatorios innovadores y casos paradigmáticos. Del webinar participaron Irene Lanzaco de España, Wout Van Wijk de Francia y Pierre Petillault de la Unión Europea.
Irene Lanzaco, directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI), representando a España, relató el recorrido y la importancia de la histórica demanda colectiva iniciada en diciembre de 2023 contra Meta.
En este sentido, los medios españoles actualmente están reclamando 550 millones de euros bajo la acusación de competencia desleal ya que, según lo determinado por la autoridad local, Meta habría comercializado publicidad personalizada sin base legal adecuada para el manejo de datos de los usuarios, en infracción de las normas europeas.
La preparación de la demanda llevó casi un año, desarrollándose en absoluta confidencialidad. A pesar de los intentos de Meta por objetar la competencia territorial de los tribunales españoles, la Justicia expresó que el perjuicio directo a ciudadanos y empresas españolas justificaba la intervención local, por lo cual el juicio ya tiene fecha de inicio para octubre de este año.
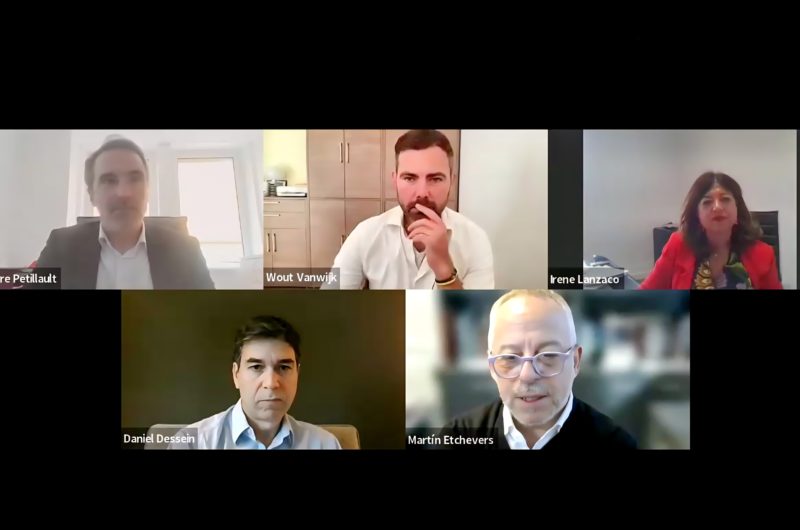
Lanzaco también advirtió sobre el bajo porcentaje de tráfico que llega a los medios desde herramientas de inteligencia artificial y llamó a los medios a fortalecer su unidad para negociar colectivamente sus derechos frente a plataformas poderosas.
Wout Van Wijk, director ejecutivo de News Media Europe y basado en Bruselas, presentó los avances de la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act) de la Unión Europea, cuyo principal objetivo es garantizar la transparencia en el uso de contenidos protegidos por derechos de autor y establecer obligaciones para las compañías desarrolladoras de IA. Además, informó sobre el desarrollo de un código de buenas prácticas en el que participan activamente asociaciones de medios.
Van Wijk también advirtió sobre experiencias recientes, como la realizada por Google a finales de 2024, donde la plataforma eliminó noticias de sus resultados de búsqueda para millones de usuarios europeos en el marco de un experimento, lo que generó alarma y pedidos formales para garantizar reglas de competencia y derecho al acceso a la información. Las respuestas de Google a las autoridades europeas fueron, según Van Wijk, insatisfactorias y poco transparentes.
Pierre Petillault, director general de la Alianza de la Prensa de Información General (APIG) representando a Francia, abordó la experiencia en la creación y defensa del derecho conexo, incluida en la normativa europea de 2019. Este derecho permite a los medios reclamar una compensación económica por la reproducción total o parcial de sus contenidos en plataformas digitales, consagrando una herramienta fundamental para el sector. La implementación de este derecho llevó años de negociaciones y litigios, especialmente con Google, que terminó siendo sancionado con una histórica multa de 500 millones de euros por incumplir con sus obligaciones.
Actualmente, Francia mantiene abiertos nuevos frentes de negociación, particularmente enfocados en la adaptación de acuerdos existentes frente al surgimiento de la inteligencia artificial generativa.
Petillault subrayó la importancia del apoyo político para que las demandas de los medios prosperen frente a los gigantes tecnológicos y la necesidad de mantener la negociación colectiva como mecanismo central de defensa del sector.
Casos Australia y Sudáfrica
La tercera sesión puso la mirada en las experiencias de Australia y Sudáfrica, dos países que han tomado caminos diferentes pero complementarios para abordar el reto de regular el uso de los contenidos de los medios en manos de grandes plataformas tecnológicas. El encuentro contó con la participación de referentes como Lawrence Gibbons y Nelson Yap, desde Australia, y Michael Markovitz, desde Sudáfrica.
Gibbons relató cómo Australia, en 2021, fue pionera al aprobar el Código de Negociación, lo que permitió que los grandes medios de ese país alcanzaran acuerdos rápidos con empresas como Google y Meta. Sin embargo, los medios más pequeños quedaron excluidos en un primer momento, lo que llevó a la formación de una alianza para negociar colectivamente.
Mientras que Google finalmente accedió a incluir a 24 de estos medios, la respuesta de Meta fue directamente hostil y no mostró interés en apoyar al periodismo local. Más tarde, Google canceló unilateralmente los acuerdos, aprovechando una cláusula contractual, lo que dejó nuevamente desprotegidos a los medios más pequeños. Para Gibbons, este accionar es una advertencia para el resto del mundo sobre la fragilidad de los acuerdos con las grandes plataformas.
Por su parte, Nelson Yap subrayó que Meta decidió no renovar ningún acuerdo ni con los medios grandes ni con los pequeños, retirando su apoyo al sector periodístico. Ante este retroceso, el gobierno australiano propuso la posibilidad de gravar con un impuesto del 3% la facturación de plataformas que no lleguen a acuerdos con los medios.

Yap también alertó sobre el impacto de la inteligencia artificial: nuevas herramientas como Google IA Mode responden directamente a las consultas de los usuarios sin redirigirlos a las páginas de los medios, lo que ha significado una caída drástica —de un 50% a un 80%— en el tráfico y, por ende, en los ingresos de los sitios periodísticos australianos.
Además, remarcó que los sistemas implementados por los medios para limitar la recolección de datos por parte de las IA no son respetados por las plataformas, que continúan utilizando contenidos periodísticos para entrenar sus modelos sin consentimiento ni pago.
En el caso de Sudáfrica, según lo expuesto por Michael Markovitz, la aproximación ha sido distinta. Allí, la Comisión Nacional de Competencia inició una investigación oficial para determinar si las plataformas digitales están incurriendo en prácticas perjudiciales para los medios. El informe preliminar recomendó que Google pague una suma anual de 27 millones de dólares en compensación a los medios sudafricanos y sugirió modificar los algoritmos de las plataformas para evitar la marginación de los medios locales y de los distintos idiomas y dialectos. En caso de que no se logren acuerdos voluntarios, el organismo propone la implementación de un impuesto digital.
Markovitz enfatizó que, pese a la complejidad y el costo de estos procesos para los países del sur global, la acción coordinada entre periodistas, abogados, académicos y organizaciones de medios es crucial. Utilizó la metáfora del fútbol para describir el proceso como un “partido en el entretiempo”, reconociendo que los desafíos mayores todavía están por venir, aunque sin perder el optimismo ni la convicción de la importancia de tejer alianzas internacionales en defensa del periodismo y la democracia.
Caso Latinoamericano
La cuarta y última sesión virtual se enfocó en la problemática que enfrenta Latinoamérica respecto al uso no remunerado de contenido periodístico por parte de las grandes plataformas tecnológicas, un fenómeno vinculado directamente con la crisis económica del periodismo y sus impactos en la democracia. Como oradores estuvieron Ester Border desde Brasil, Ximena Rojas Pacini desde Chile y Nicolás Novoa desde Argentina.
La investigadora de Momentum, Ester Borges planteó una visión crítica sobre las herramientas legales disponibles, destacando que el periodismo ha sido desvalorizado sistemáticamente por los modelos de negocio de las plataformas y de las empresas de inteligencia artificial, lo que ha afectado gravemente la viabilidad económica de los medios.
Aunque en Brasil avanza un proyecto de ley que establece una compensación obligatoria por el uso de contenido periodístico para entrenar sistemas de IA, Borges señaló que esta norma representa apenas un primer paso simbólico. Explicó que el enfoque actual en el derecho de autor es insuficiente, pues protege solo la “forma narrativa” de las noticias, pero no los datos, cifras o hechos verificados, que son usados por los sistemas de IA sin reconocimiento ni pago, lo que genera una apropiación sutil pero sistemática del trabajo periodístico.
Además, alertó sobre presiones para eliminar artículos de derecho de autor en dicha ley, mostrando la fuerte oposición de grupos de presión contra una regulación efectiva. Para ella, la protección y remuneración justa de periodistas y medios es esencial para la fortaleza del periodismo.
Por su parte, la abogada chilena Ximena Rojas Pacini compartió la experiencia desde el litigio, con una demanda antimonopolio que su equipo impulsó contra Google en representación del grupo COPESA.
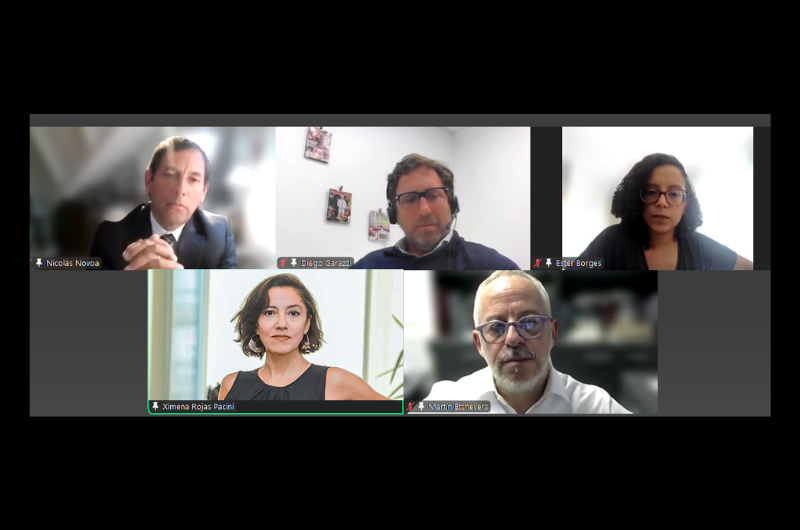
Denunció que Google, gracias a su posición dominante en búsquedas, se apropia del contenido periodístico y lo muestra directamente en su plataforma, evitando que el usuario visite el sitio original y afectando tanto la audiencia como la capacidad de monetización publicitaria de los medios.
Además, detalló cómo la función «AI Overviews» de Google, que usa inteligencia artificial para responder preguntas con resúmenes automáticos basados en trabajo periodístico, profundiza esta problemática al borrar la autoría y debilitando la relación entre medios y audiencias.
Rojas Pacini defendió que la solución debe ser regional, pues ningún país latinoamericano, solo, puede enfrentar a plataformas globales como Google, y abogó por marcos regulatorios comunes para equilibrar esta relación.
Desde Argentina, el abogado Nicolás Novoa repasó con detalle el marco legal vigente, enfatizando su solidez y vigencia ante los nuevos desafíos. Subrayó que el uso de contenidos por parte de plataformas o motores de inteligencia artificial necesita autorización previa del titular y pago de remuneración, y que las empresas con posiciones dominantes no pueden imponer condiciones unilaterales que vulneren esos derechos.
Asimismo, destacó que el contenido periodístico no es gratuito por defecto, y que plataformas que lucran con publicidad o retención de usuarios deben asumir responsabilidades. Criticó especialmente las prácticas de mostrar fragmentos o generar respuestas automáticas que desalientan al acceso a la fuente original, afectando derechos patrimoniales y la relación del medio con su audiencia.
Esta última sesión expuso desafíos comunes en Latinoamérica en materia de propiedad intelectual y defensa de la competencia en el contexto de la inteligencia artificial y los gigantes tecnológicos, destacando la urgencia de una acción coordinada para proteger la viabilidad económica del periodismo y su rol en la democracia.
Aprendizajes para Argentina
Los aprendizajes clave para Argentina, tomando en cuenta las experiencias y conclusiones de los expertos estadounidenses, europeos, sudafricano, australianos y latinoamericanos en los encuentros, giran principalmente en torno a la necesidad imperante de la negociación colectiva y la unidad del sector mediático para enfrentar el poder asimétrico de las grandes plataformas tecnológicas.
Puntos principales:
- Unión y Negociación Colectiva: Tanto los expertos europeos como los latinoamericanos coinciden en que los medios deben unirse para negociar colectivamente sus derechos frente a plataformas y buscadores que poseen un poder de mercado mucho mayor y un acceso privilegiado a datos. Este enfoque colectivo es vital para equilibrar fuerzas y lograr acuerdos justos, defender la propiedad intelectual y asegurar la sostenibilidad económica del periodismo.
- Enfoque Regional y Coordinado: La dimensión regional es considerada esencial. Tal como señalaron Ximena Rojas (Chile), Nicolás Novoa (Argentina) y Ester Borges (Brasil), ningún país latinoamericano puede enfrentar solo a las plataformas globales. Se requiere de estrategias conjuntas en foros internacionales y la construcción de marcos regulatorios comunes a nivel latinoamericano que permitan mayor peso político y efectivo frente a las big tech, similar a agrupaciones como BRICS en otros ámbitos.
- Fortalecimiento Legal y Protección de Derechos: Argentina cuenta con un marco legal vigente robusto en materia de propiedad intelectual que reconoce la necesidad de autorización previa y pago por el uso de contenidos patrimoniales, lo que debe ser preservado y adaptado a los nuevos desafíos tecnológicos como la inteligencia artificial y el uso de datos. Este marco debe servir como base para acciones que impidan imposiciones unilaterales por parte de las plataformas y buscadores, y protejan el acceso a la fuente original del contenido periodístico.
- Respuesta Integral al Impacto de la IA y las Plataformas Digitales: Las experiencias de Australia y Sudáfrica muestran que las plataformas pueden afectar gravemente el tráfico y los ingresos de los medios con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Por ello, Argentina debe promover regulaciones que contemplen estas transformaciones, exigiendo transparencia, compensación justa por el uso de contenidos y control sobre los algoritmos que impactan la visibilidad de los medios locales.
- Presión Política y Alianzas Estratégicas: Como en Francia, el respaldo y compromiso político son determinantes para que las demandas y regulaciones prosperen. Para Argentina, esto implica fortalecer el diálogo con el Estado y construir alianzas estratégicas entre periodistas, medios, abogados, académicos y organizaciones para defender el periodismo y la democracia.
En síntesis, las lecciones para Argentina se centran en construir una estrategia unificada y colectiva regional y nacional, apoyada en una sólida legislación y con el respaldo político necesario, para enfrentar las prácticas monopólicas de las grandes plataformas, defender la propiedad intelectual, y garantizar la sostenibilidad económica del periodismo en la era digital y de la inteligencia artificial. Esta coordinación es fundamental para que Argentina no repita errores ni quede relegada frente a un escenario global dominado por actores tecnológicos con recursos y poder desproporcionados.
Conclusión
El ciclo de webinars ha sido fundamental para identificar y analizar en profundidad los desafíos que enfrentan los medios de comunicación en Argentina en un contexto global marcado por la emergencia de las plataformas digitales y la inteligencia artificial. Las discusiones con expertos internacionales y locales han evidenciado que la crisis del periodismo no solo es económica, sino también estructural, asociada a la concentración de poder de grandes actores tecnológicos que impactan negativamente en la producción, distribución y valorización del contenido informativo.
Las experiencias internacionales nos muestran que la defensa de la propiedad intelectual y la regulación de la competencia en el entorno digital requieren una estrategia integral, que combine negociación colectiva, coordinación regional, fortalecimiento del marco legal vigente y el compromiso activo del Estado y la sociedad civil. En este sentido, la unidad del sector mediático y la articulación con actores académicos, jurídicos y políticos son imprescindibles para equilibrar la relación con plataformas que disponen de recursos y poder desproporcionados.
Argentina cuenta con un marco normativo robusto que debe adaptarse a estas nuevas realidades tecnológicas, especialmente a los impactos de la inteligencia artificial. Las experiencias observadas resaltan la necesidad de garantizar transparencia, remuneración justa, y medidas que eviten prácticas monopólicas y la pérdida del vínculo entre medios y audiencia.
Finalmente, este ciclo refuerza el compromiso de defender la sustentabilidad económica y la diversidad del ecosistema mediático, esenciales para la democracia y el acceso a información veraz y plural. Solo a través de una acción coordinada, colectiva y con respaldo político se podrá construir un escenario más equilibrado que preserve la vigencia del periodismo profesional frente a los desafíos del futuro digital.